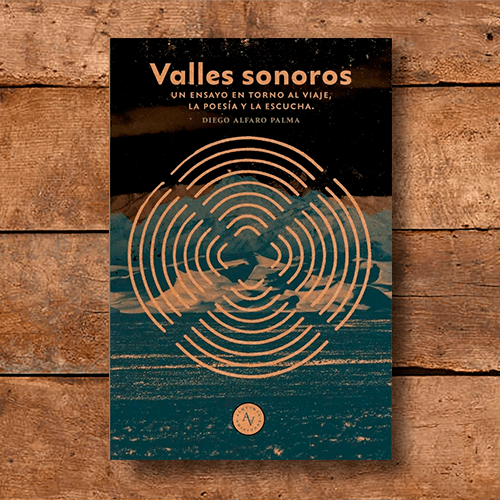Mi abuela era sorda de un oído. A medida que iba cumpliendo años, esa situación fue agravándose, al nivel de que uno llegaba a pensar que efectivamente era sorda de los dos; pero no, eso pertenecía a nuestra imaginación, porque siempre terminaba captando lo que de verdad quería escuchar. El origen de esta dificultad databa de su niñez, cuando una mujer que la cuidaba de ella y sus hermanas, le había lavado mal el pelo, produciéndole un tapón que le impidió durante toda su vida “oír como la gente”.
Obviamente esa historia es rara, ya que es casi imposible que alguien pierda la audición por un mal lavado; sólo puede ocurrir por un chorro extremadamente fuerte de agua, o por un golpe. “Enjuáguense bien la cabeza”, recuerdo que nos dijo más de una vez. Sin embargo, y a pesar de esto, ella dedicó gran parte de su existencia a poner oído a las monjas y niños huérfanos del hogar al que estaba comprometida en abastecer de ropa y comida. Una imagen: la nona tejiendo babuchas para nosotros –sus nietos– y para los niños del hogar. Otra imagen: la nona contando que su padre contrataba una banda el día de Génova para que los músicos tocaran canciones típicas italianas, en la puerta de su casa o fuera de su almacén. Ese día, debió haber sido el de San Juan Bautista, patrono de la ciudad, un santo que pasó su juventud (tras la muerte de sus ancianos padres) vestido con pieles de animales y alimentándose de insectos y miel silvestre, completamente imbuido de la naturaleza y alejado del lenguaje humano, a la espera de dios, arrojado como se arrojó al mar el argonauta Butes al ser poseído por el canto de las sirenas.
Mi bisabuelo atravesó ese mismo Mediterráneo de Butes y de Ulises, y su almacén en Limache se llamó Génova: durante dos décadas escuché los días domingos palabras del dialecto de ese lugar que mi nona y la nona Adele –la mamá de mi tío Vittorio– se decían, como si ambas participaran de un ritual consistente en preservarla memoria de un reino que dejó de existir. Para mi abuela esos sonidos eran parte de su difícil infancia en Chile, con la pronta pérdida de sus padres y luego la llegada de la pobreza; también constituía las letras de las canciones que le cantaba su mamá. Para la nona Adele significaba la lengua del campo y de la costa de su Rapallo, donde creció y de donde escapó recién terminada la Segunda Guerra Mundial –una noche de año nuevo me confidenció que las explosiones de los fuegos artificiales se parecían al sonido de la “güerra”–; también para ella esa era la lengua del amor, en la que conversó hasta que el corazón de don Luigi se detuvo.
Las dos nonas dieron a beber a sus plantas, criaron hijas e hijos, perpetuaron lo bueno y lo malo de sus historias, pero no pudieron enseñarnos esas cajas musicales que eran las palabras que guardaban. Ninguno de nosotros aprendió el dialecto y sólo me viene una entonación, una manera de decir que una vez escuché, pero el intento es imposible, es como rememorar con exactitud el sabor de los duraznos que crecían en sus jardines.
Las palabras y sus sonidos son esos frutos que nos traen de vuelta los reinos que perdimos.